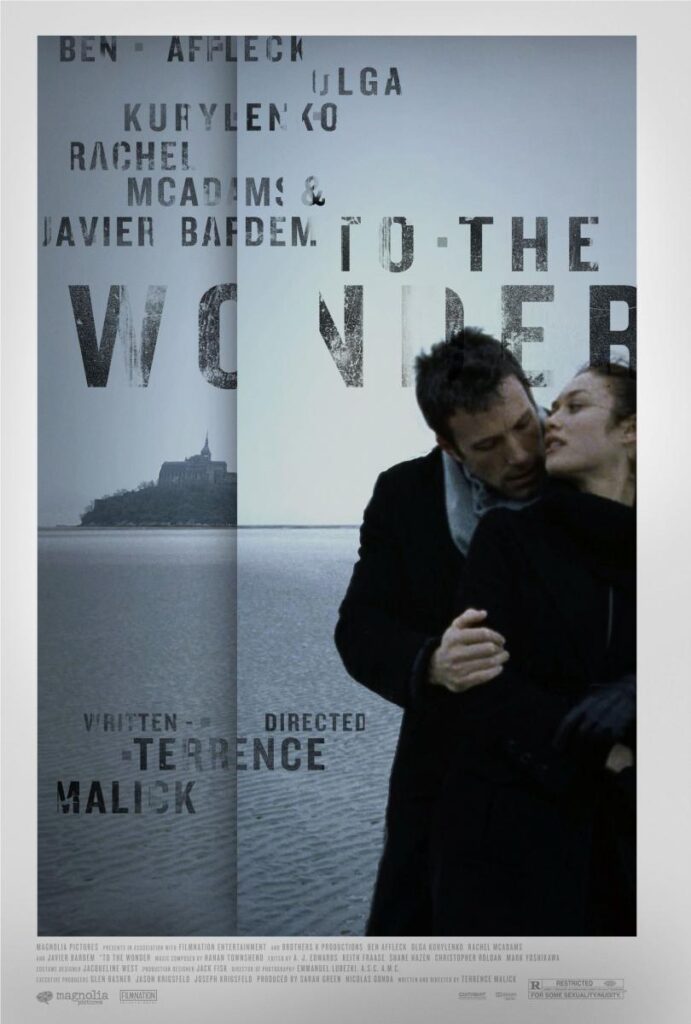Sexo, y no sería necesario más título para llamar la atención. Pero, por si faltaba algo, además sucede en Nueva York. Que es una de esas ciudades invisibles en las que todos hemos habitado alguna tarde líquida o somnolienta.
Sexo y, sin embargo, no hace más que chorrear la palabra amor por las comisuras de la voz en off de la experimentada protagonista que nos va relatando los sentimientos de algunos personajes. Una voz en off siempre acertada y distante, saltando entre frases de azucarillo y estribillos de canciones.
Sexo y su guerra de géneros, en donde todo es terrible o sublime los diez primeros minutos; y luego pasa a ser grave antes de convertirse en normal y corriente. Eso sí, entre zapatos de quinientos dólares y cojines de trescientos, que es donde el amor -¿o era el sexo?- se desliza mejor y más brilla y da más esplendor.
Sexo y voz en off, vestidos caros, grandes áticos y mucha dignidad la de todos los intervinientes. Sexo y, posiblemente, no sólo en Nueva York, sino en cualquier gran ciudad repleta de desconocidos y de dinero.
Sexo y amor, pero sin voz en off. Prefiero estar presente, sea cual sea la ciudad que nos escoge y la cantidad de luz que dejemos pasar por entre las dudas. Sexo y amor, con sus correspondientes metáforas, y su acidez y su cursilería y su compañía y sus celos y su modo obtuso de agriar las conversaciones y su táctica dulce de remendarlas luego, más tarde, a oscuras.
Sexo y amor, si quieren decir vida. Y no seguir teniendo la voz en off.
Yo sé
que el tierno amor escoge sus ciudades
y cada pasión toma un domicilio,
un modo diferente de andar por los pasillos
o de apagar las luces.Y sé
que hay un portal dormido en cada labio,
un ascensor sin números,
una escalera llena de pequeños paréntesis.Sé que cada ilusión
tiene formas distintas
de inventar corazones o pronunciar los nombres
al coger el teléfono.Sé que cada esperanza
busca siempre un camino
para tapar su sombra desnuda con las sábanas
cuando va a despertarse.Y sé
que hay una fecha, un día, detrás de cada calle,
un rencor deseable,
un arrepentimiento, a medias, en el cuerpo.Yo sé
que el amor tiene letras diferentes
para escribir: me voy, para decir:
regreso de improviso. Cada tiempo de dudas
necesita un paisaje.(Luís García Montero)