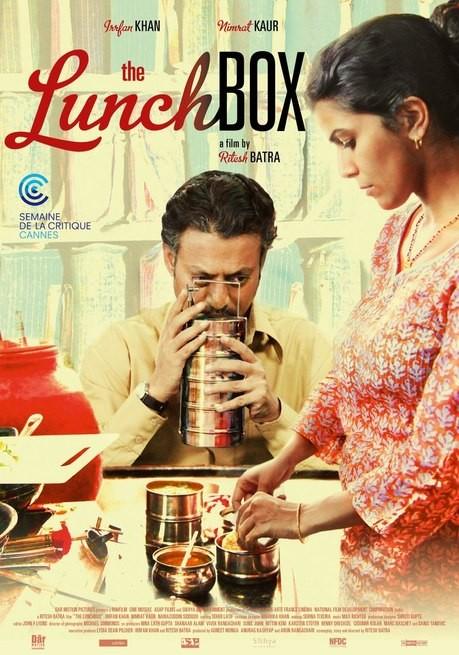A veces ocurre. Sale en la pantalla un tipo normal al que te pareces vagamente. Le sigues atentamente, un fotograma por detrás, con la curiosidad de saber a dónde va y de dónde viene.
Luego sale ella, rubia, inquieta, y notas que quisieras reconocerla. Se cruzan, se encuentran y parece como si el eje del mundo se doblara a favor del viento, como si el centro del universo se enredara en una librería.
Y siempre es navidad y siempre son las tardes tranquilas y no parece que haya nada más que ellos en el mundo. Ella mueve los ojos mientras vacila y él apenas puede dejar de hablar. Y se siguen acercando, en busca de algo más profundo, hasta que se acercan de más y se dan cuenta de que no pueden.
Entonces, por más que se esperan, nada sucede. O mejor dicho, sucede que se desencuentran, que se descruzan, que se desviven y que llueve.
Y, mientras llueve, ella conduce a toda velocidad, para llegar tarde al triste destino de despedirse, cuando derrapa en una recta del azar. Él se lleva sus ojos tristes hacia otro lugar en donde buscar los tiempos felices que ya da por perdidos.
Entonces, cerca del final, cuando siempre es navidad, empiezas a pensar que no. Que no se ve el dolor ajeno, que tú no eres el tipo equivocado, que no pueden servir para tan poco las palabras. Y que el lunar que tiene en la cara De Niro, tú, lo tienes en el ombligo.
Y al final, veinte años después, cuando ya no tienes edad de creer y mientras van subiendo los créditos, se te ocurre imaginar que, quizás, ella te tenga un asiento reservado que tú puedas ocupar.
Aunque no vas a empeñarte en que sea el de al lado. Que eso no importa tanto, que puedes sentarte unas cuantas filas detrás. Y así, cuando las rectas vengan torcidas, ponerte a mirar ese dulce reflejo que ella siempre proyecta sobre la ventanilla.
Y confíar en que, quizás, cuando el tiempo se vaya haciendo pesado en las manecillas, también ella mire para atrás.
Sencillos deseos
Hoy quisiera tus dedos
escribiéndome historias en el pelo,
y quisiera besos en la espalda,
acurrucos, que me dijeras
las más grandes verdades
o las más grandes mentiras,
que me dijeras por ejemplo
que soy la mujer más linda,
que me querés mucho,
cosas así, tan sencillas, tan repetidas,
que me delinearas el rostro
y me quedaras viendo a los ojos
como si tu vida entera
dependiera de que los míos sonrieran
alborotando todas las gaviotas en la espuma.Cosas quiero como que andes mi cuerpo
camino arbolado y oloroso,
que seas la primera lluvia del invierno
dejándote caer despacio
y luego en aguacero.Cosas quiero, como una gran ola de ternura
deshaciéndome un ruido de caracol,
un cardumen de peces en la boca,
algo de eso frágil y desnudo,
como una flor a punto de entregarse
a la primera luz de la mañana,
o simplemente una semilla, un árbol,
un poco de hierba.(Gioconda Belli)