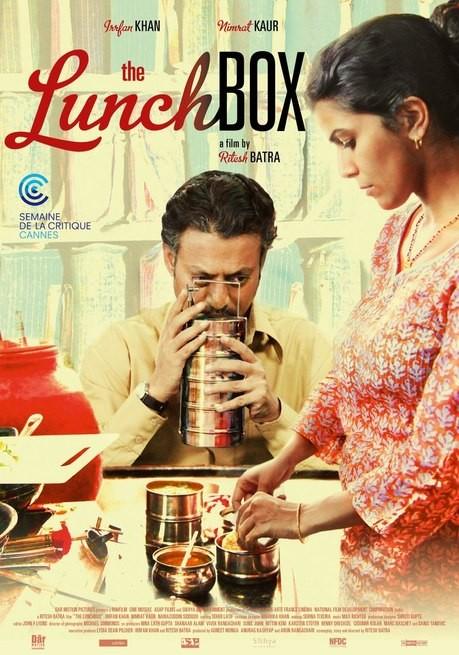Tengo que decir que pasan cansinos los días de verano entre el vaivén de las olas y el ritmo de la brisa. La vida parece tomarse un respiro de la agitación frenética a que nos tiene acostumbrados. Tal vez, un resoplido, que intenta en vano remediar el calor sofocante de los mediodías y el bochorno agazapado por las noches dentro de las casas.
El mar es, al mismo tiempo, el centro y el paisaje de un devenir indeciso que pasa despacio, como no sabiendo si irse o si quedarse, bailando al son de vientos juguetones, pero siempre con su misma estampa, en su misma parsimonia.
Tengo que decir que está frío este rincón el Mediterráneo y me recuerda al entrar en su seno que no soy criatura de agua, sino de fuego. Más tarde, a fuerza de insistencia, las olas me abren un hueco y parecen aceptarme. Pero siempre seré un invitado molesto y al menor descuido la lengua del mar me empuja con su termómetro roto, como esperando que desista de mi intento.
Me siento en la playa, felizmente derrotado, y el mar se tumba tranquilo alrededor del horizonte. Me quedo embriagado con su aroma azul a viaje lejano, con su incansable y sutil forma de lamer la tierra, con el caos de remolino que juega a filtrarse en la arena despeinando la tierra para, en el instante siguiente, volver a alisarle el pelo.
Abre la boca la ola que gruñe, arrasando las pisadas que dejaron los pies errantes sobre el terno mojado de la blandura. Y cuando se retira el tirabuzón de espuma, llega el silencio concreto tras el estallido momentáneo del susurro, la calma después del torbellino, el orden camuflando el caos que lleva dentro. Se borra la pizarra fugaz del pasado y ya no importa quién pisó la playa, ni cuando, ni por qué; porque en el mar del tiempo, todos los rastros duran un soplo, dos latidos, tres parpadeos.
Tengo que decir que la memoria salada del mar lo olvida todo, lo borra todo, lo tapa todo. Se traga los gritos de los náufragos, el bautismo de las niñas y las huellas del tiempo. Ahoga el llanto de los que una vez anduvieron por el otro lado y que, ahora, pasan a mi alrededor intentando vender vestidos a bajo precio.
Pero no es melancolía ni tristeza, sino retorno, lo que rezuma el mar por todos sus poros. Tengo que decir que nos llevamos su arena en las chanclas, sus caracolas en el oído, sus conchas en los collares y su sal en la piel que va tornándose de color oscuro aunque no con la rapidez que quisiéramos. Mas nada le preocupa, porque sabe que un día todo lo que se le arrebató alguna vez, en alguna vida, le será devuelto junto con el secreto de los ciclos que regresan a su punto de inicio.
Dichosa sal que transforma en comunes las tarde, bendita arena que es tiempo regalado sobre la espalda, preciosa piel desnuda cuando se hace cotidiana. Tengo que decir que también me traigo la caracola de los pastores con todos los «tengo que decir» enrollados en espirales que, tal vez, tú escuches cuando te acerques estas letras al oído.
Horizontal, sí, te quiero...
Horizontal, sí, te quiero.
Mírale la cara al cielo,
de la cara. Déjate ya
de fingir un equilibrio
donde lloramos tú y yo.Ríndete
a la gran verdad final,
a lo que has de ser conmigo,
tendida ya, paralela,
en la muerte o en el beso.Horizontal es la noche
en el mar, gran masa trémula
sobre la tierra acostada,
vencida sobre la playa.El estar de pie, mentira:
sólo correr o tenderse.Y lo que tú y yo queremos
y el día – ya tan cansado
de estar con su luz, derecho –
es que nos llegue, viviendo
y con temblor de morir,
en lo más alto del beso,
ese quedarse rendidos
por el amor más ingrávido,
al peso de ser de tierra,
materia, carne de vida.En la noche y la trasnoche,
y el amor y el transamor,
ya cambiados
en horizontes finales,
tú y yo, de nosotros mismos.(Pedro Salinas)