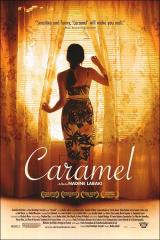Igual que los niños, que en estas fechas andan fascinados por una bonita mentira que no es turgente pero sí comunal, andamos los adultos por la vida, esperando que nos cuenten los mismo cuentos, con los mismos principios, los mismos finales y las mismas palabras.
Y cuando se cambia alguna parte del cuento, sea por olvido o por innovación, nos rebelamos contra nuestros contadores y los acusamos de cuentistas. Enfurruñados, incómodos, decepcionados, despreciamos la narración alternativa por aburrida.
Uno se enamora siempre de la misma persona, con diferentes soportes físicos, incluso de sexos diversos, que al principio es la que esperábamos, la que nos sorprende, la que nos completa. Y amar consiste en ir dándose cuenta que no, que el cuento ya nos lo habíamos contado antes y que se equivocan al contarlo.
Nos gusta todo lo que se repite, como niños embobados escuchando un cuento antes de dormir y, al mismo tiempo, despreciamos a los que se repiten. Todas las canciones de cada autor son la misma, todas las novelas escritas con la misma mano son indiferenciables, todos los poemas de cada poeta esconden la misma calaña. Y El Brujo, siempre hace el mismo papel y vuelta la burra al trigo.
Bill siempre está atrapado en el tiempo, cace los fantasmas que cace, viva en el hotel que viva, sea acuático o no su personaje. Sólo una vez me pareció verlo perdido en la traducción, pero se lo puedo perdonar. Le veo una ternura agresiva, una comicidad patética, que me gusta verle repetida, como disfruto de escuchar ciertas palabras al oído esperando que siempre sean las mismas.
Acaso nuestros gustos no sean más que contratos de pertenencia sin fecha de caducidad conocida, del mismo modo que vibramos o sufrimos siempre con un equipo, votamos o castigamos al mismo partido, adoramos u odiamos según qué tradiciones de las tantas que nos llegan del alrededor.
Somos ahora tal y cómo eran los niños que fuimos, con nuestro desapego familiar, nuestra preferencia por la cruda realidad. Con el mismo modo de creernos en lo cierto, con la misma rabia de no querer hacer lo que estamos haciendo y, sin embargo, hacerlo. Y nos gusta que nos cuenten los mismos cuentos como siempre nos los han contado.
Los cuentos que nos gustan, nos gustan siempre, y los que no, creemos que no nos gustarán nunca. Aunque, bueno, ahí es donde entra la vida, que es otra niña, también malcriada, y nos da con nuestros gustos en la boca y acabamos disfrutando con cosas que, diez años atrás, hubiéramos jurado que jamás.
Al final, resulta que la cosa se queda en una cuestión de lo más simple: el santo me gusta y el brujo no. Aunque, quien sabe, a pesar de los celos que te dé, puede que un día me descubra en el lado contrario diciendo lo rica que está este agua que no beberé.
Son muchos los santos que te cambian la vida, muchos los reyes magos que te dan la ilusión y quizás más tarde te la roban, muchos los brujos que primero no tragas y luego adoras… Y muchas son las criaturas del abismo (amor, amigos, familia y otros enseres) que van cayendo con nosotros en todas y cada una de las contradicciones que necesitamos para vivir.
Y claro que habrá alguien, en algún momento, en algún lado, para quien podamos haber sido santos, magos, brujos, en una víspera cualquiera, en una noche de camellos o en un vecindario desolado y remoto. Alguien habrá, supongo, aunque no sé de qué me servirá que lo haya.
Otras lunas
Los años, a dentelladas unas veces
y otras veces con un lento bocado,
verso a verso, tenaces,
te quitaron la piel
que te prestaba Alicia.Al dorso de fotografías antiguas
dejaron las voces y los rostros,
las palabras más crueles del amor,
como escamas de niebla.Y es solo la luz fría de la luna
la que invade las viejas bibliotecas
y te sorprende hoy, mujer,
riendo a carcajadas
desde el lado prohibido
de todos los espejos.(Trinidad Gan)
Irreverencias
En amor, ese juego solitario
desprovisto de cómplices leales,
no cabe repetirse en la derrota
que ignorabas las reglas de partida.Por eso es tan mal juego el amor,
a tal punto de ser irreverente
darle el nombre de juego
–si en sí no es otra cosa
que la extraña armonía entre dos cuerpos
que nos deja temblando–
Por eso hoy me descubro
(yo que nunca di nada por perdido)
faltándole el respeto a mis memorias.(Trinidad Gan)