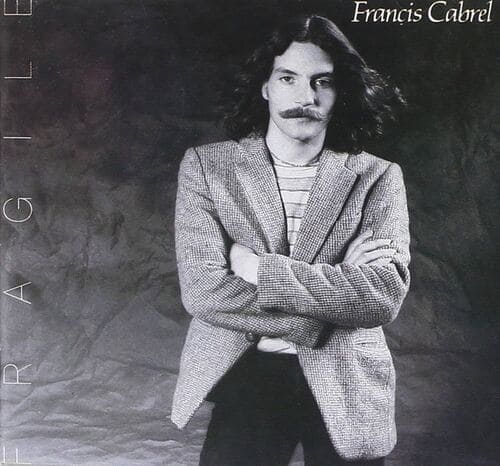Dejar las adicciones
Me quiero quitar del tabaco, pero me cuesta. No sé qué hacer con las manos y noto una especie de llamada interna, un ahogo inespecífico que me sacude los pulmones, cuando no tengo la cabeza ocupada. Me cuesta, pero voy a dejarlo.
También quiero dejar de comer, no del todo, pero sí entre horas, entre minutos diría más bien. Comer lo justo para mi tipo de vida, pero me cuesta. A veces noto una ansiedad que me envenena, un deseo irrefrenable de frutas o de sal, una oquedad en el estómago que se expande al resto del cuerpo, como si tuviese un pie metido en el vértigo de estar al borde de un precipicio. Me cuesta, pero voy a dejarlo.
Quizás debería dejar de soñar, dejar de escribir bobadas en verso, coger la cuenta corriente por el haber y retorcerla hasta que suene a dinero. Cobrar los favores en carne y venderme bien, por lo menos, a mejor precio. Quizás debería también fabricarme un currículum a base de títulos inútiles o sacarme algún carnet de esos que luego te piden para ascender. Me costaría, puede que ya sea tarde, lo sé, pero también sé que si me empeño…
Entonces, mientras pienso en ello, te veo después de tanto tiempo y no sé qué hacer con las manos si te tengo cerca y noto una especie de llamada interna, un ahogo inespecífico que me sacude los pulmones, cuando me tienes ocupados los ojos y la cabeza.
Y noto una ansiedad que me envenena cuando estás sentada a mi lado y casi me rozas, siento un deseo irrefrenable de frutas o de sal, me oprime una oquedad en el estómago que se expande al resto del cuerpo, como si tuviese un pie metido en el vértigo de estar al borde de un precipicio.
Hay adicciones que no quiero dejar, ni siquiera en septiembre, que es cuando uno se propone todo lo que no consigue.
Escribir en el diván
Cuando empecé a escribir este texto, ya llevaba más de 24 horas sin hablar con nadie.
Bien es cierto que escribí un sms y un correo, y que leí las correspondientes respuestas. Pero no he escuchado mi propia voz.
Es fiesta en el pueblo y, cómo no, hay jaleo de vecinos que suben y bajan a la feria. Más que escucharlos, los oigo como a lo lejos, como el que escucha el ruido del mar mientras lee una novela.
No es tan raro esto que me ocurre. Si eliminamos los saludos protocolarios, las conversaciones banales sobre el tiempo o contestar a la cajera del mercadona que no quiero bolsa, me ha pasado varias veces.
Todos los idiomas tienen una parte dedicada a ese no decir nada que tantas páginas u horas de emisión consume. Tantos encuentros se desmoronan en ese no decir nada que tienen todos los idiomas que, para cuando se tiene mi edad, uno ya es un experto, aun dedicándole poco esfuerzo.
Sin embargo, en esas 24 horas, no he dejado de pensar ni un solo momento, ni siquiera en sueños; aunque esa parte no la puedo demostrar.
Cuando hace unos años me decidí a escribir todo eso que pienso y que nunca le digo a nadie, ni siquiera a ti, sentí cierto alivio.
Pero, curiosamente, ese alivio no consistía en hacerme entender, ni en conseguir respuestas empáticas de los lectores; sino en el simple hecho de sacarlas de mi mente, expulsarlas como sobrante para poder olvidarlas en cuanto que las escribía y dejar paso a las palabras siguientes.
Últimamente ya no. Quiero decir que las suelto como antes, las escribo cuidadosamente, pero no se me van. Se quedan, girando, enmarañándome los pensamientos y la soledad, orbitando a mi alrededor como satélites que me cercan y me vigilan estrechamente, a todas horas, buscando un hueco en mi memoria al que volver.
No tengo teoría al respecto, simplemente te lo cuento por si tú sabes de qué estoy hablando o por qué me pasa esto. No lo sé y, al tiempo que me fascina el cambio, me preocupa.
Sólo sé que, últimamente, escribir se me parece mucho a hablar solo. ¿Debería comprarme un diván?