Dudo si eres tú la que sale en la foto. Ni aquel pelo negro, ni la silueta retorcida en una pose de difícil equilibrio, ni los ojos melancólicos de otro tiempo.
Te sostengo apenas en la risa divertida que me sobresale por debajo de las gafas y gracias al bromuro de plata el momento parece que esté sucediendo ahora y trascendiendo los años.
En este tiempo de canciones me ha asaltado un fotograma aislado. Una fiesta, quizás, no recuerdo, como no recuerdo la edad adolescente y relativa que estábamos teniendo cuando alguien anunció, cámara en ristre, que miráramos a ese futuro que tal vez sea hoy.
Ni el tono melodioso de tu voz, ni mi propensión a escribir a deshoras, ni la promesa de seguirnos mandando mensajes de amor electrónico cuando cumpliéramos noventa años.
Aquellos amigos cotidianos comunes han ido dejando de ser comunes, de ser cotidianos y de ser amigos, en ese orden, y nuestros pasos recorren otras viviendas en otros barrios de otras ciudades. No sé si sigues soñando con ser cantante, yo he dejado de soñar con que mis palabras sirvan para algo.
El color pardo fagocita detalles y la memoria reinventa las conversaciones aquellas de cuando la noche estaba contenida en el cono de una lámpara, suavemente matizada por un tul anaranjado que le daba a la escena la textura de un sueño.
Me mandaste a dormir y yo quería seguir despierto cuando te dije que a tu lado era imposible conciliar el sueño. «Contigo», respondiste, «es imposible no soñar». Y si bien el arpa de tu pelo me permitió interpretar un lento preludio antes de desembocar en el concierto de los besos, no hubo más remedio que suspender la partitura e interpretar la escena en la que cada uno duerme apenas con el cuerpo en su cama y un mucho con el deseo en la del otro.
Te bajaste del autobús esta primavera, te vi cruzar la calle y perderte tras la primera esquina que retuerce el futuro hacia la derecha. Al día siguiente pregunté a quienes quisieron oír y me confirmaron tu presencia ausente en los alrededores de mi vida con otra vida que ahora se ha vuelto yuxtapuesta.
Durante un instante he dudado, bendita y maldita memoria, de lo que me decía el ayer de mis ojos. Pero no, tú no eras la de la foto. Ni yo tampoco.
Aunque siempre quedará la música, porque es lo último que se olvida.
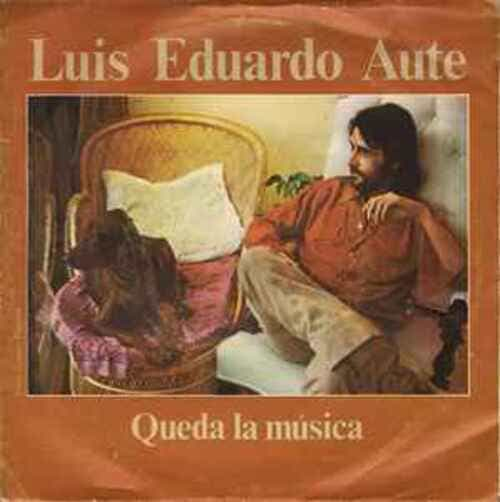
Queda la música (Luis Eduardo Aute, Queda la música, 1979)
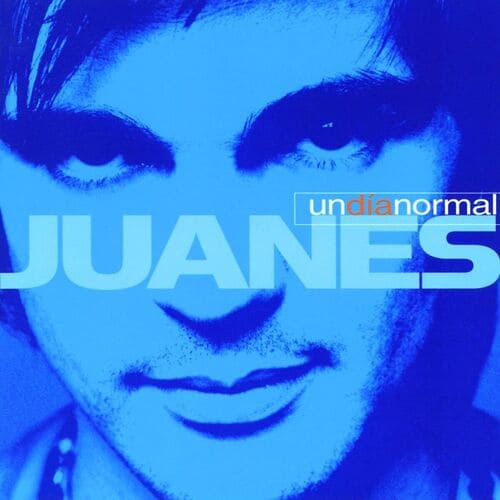
Fotografía (Juanes, Un Día Normal, 2002)
(con Nelly Furtado)

Quién fuera (Silvio Rodríguez, Un Día Normal, 1992)
